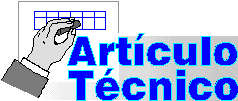
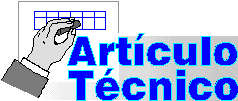
Privatizaciones
en América Latina
Para reanimar los programas de privatizaciones, los gobiernos tienen que comenzar a actuar con creatividad.
Los astros influyen en América Latina, no sólo en la vida de las personas como en la venta de empresas estatales. "Sin la convergencia de todos ellos no se darían las privatizaciones", comenta J. Víctor Josebachvilli, gerente general de fusiones y adquisiciones de América Latina del Chase Manhattan Bank de Nueva York. Esta inspiración zodiacal surgió en los comienzos de los 90 con la ascensión de una nueva generación de gobernantes necesitados de dinero, que encontraron de un lado poblaciones receptivas a un discurso privatizador y del otro capitales internacionales con sed de aplicaciones. Decretos presidenciales a lo largo de la región transferían activos estatales para manos privadas con tal velocidad y en tal cantidad que llevaron muchos a pensar que no había sobrado en más nada. Mientras, este proceso entró enseguida en marcha lenta y hoy se encuentra apenas a mitad de camino.
Los gobiernos latinoamericanos deben haber vendido cerca de US$ 60 billones de sus activos y les sobran por vender aproximadamente US$ 70 billones, calcula Pedro-Pablo Kuczinski, gerente de Latin American Enterpeise Fund. El chorro inicial de dinero terminó, pero muchos países continúan con las mismas dificultades y las mismas necesidades de caja, dice. Desde ahora, para lanzarse el mercado los gobiernos tendrán que actuar con más cautela en la aregimentación de los astros. Tendrán que tomar más en cuenta la voluntad de los legislativos, de la opinión pública y de los sindicatos porque aumentó el cuestionamiento sobre los beneficios de los procesos. Sustenta Kuczinski que para el ciudadano común la privatización no representó una solución inmediata a ninguno de sus problemas, "lo que hace creer que habrá más oposición que hace dos o tres años".
En el último año diversas empresas privatizadas sufrieron serios reveses, como la petroquímica mejicana, el banco venezolano, el correo argentino y hasta el servicio de telefónica de larga distancia de los colombianos. Entre protestas de trabajadores, burocracia, inestabilidad económica y falta de interés, la venta de las empresas estatales en 1995 alcanzó apenas la mitad de que en los áureos 1993 y 1994. Siendo que muchas de las empresas que el año pasado figuraban en nuestra lista de privatizaciones sobre la rubrica "lo que está por venir" siguen allí este año.
Cada país se encuentra en una fase distinta de privatización, pero en todas las ventas y concesiones claramente entraron en un ritmo más lento; en parte porque muchas empresas de menor porte y por eso más fáciles de vender, ya pasaron a manos privadas; en cuanto las grandes, como un peso político enorme y cuya venta "abala los nervios de los grupos nacionalistas", según Roberto Toso, director de finanzas cooperativas de la Ernst & Young, todavía esperan.
Prevalece además de éstos un mayor creticismo por el proceso. El costo político traducido en desempleo en economías que se esfuerzan por crear trabajo, se torna más alto. Por otro lado, sinnúmero de escándalos de corrupción dificultan vender la idea de que las recetas obtenidas con las privatizaciones se destinarán a sanear las finanzas públicas. Estas dudas, junto con presidentes más frágiles que los de gestiones anteriores, con excepción tal vez de Brasil, terminaron fortaleciendo los opositores de la privatización. Es que ahora, antes de vender las empresas del Estado, los presidentes necesitan vender al público sus ideas.
Artículo extraído de la revista "América Económica", escrito por Kean Dermota.| NoticIEEEro - Nº 23 - enero - marzo/97 |
4